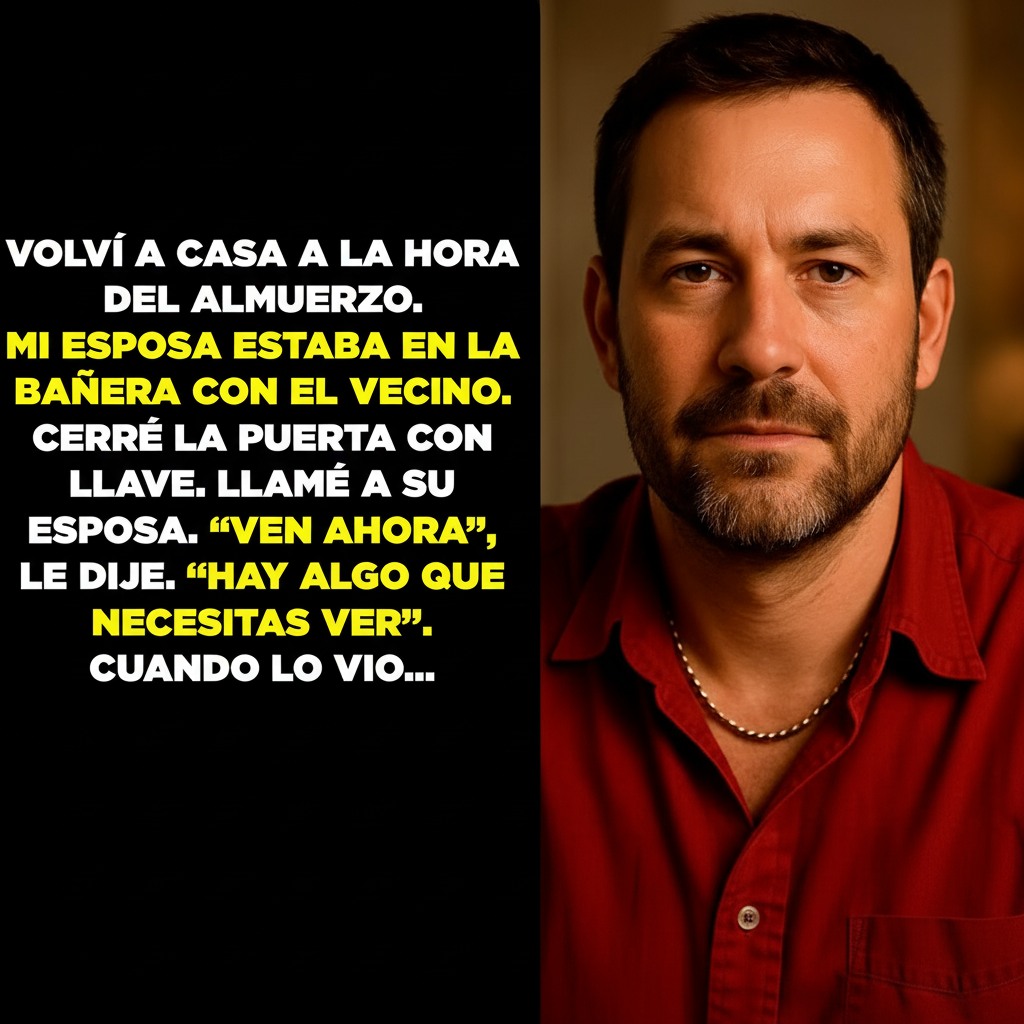El martes en que todo se rompió no parecía especial. Era uno de esos días que no marcas en el calendario, uno de esos días que empiezan con café, mochilas en el pasillo y un “nos vemos esta noche” dicho sin mirar. Yo me llamo Andrés Beltrán, tenía 34 años entonces, y si me hubieras preguntado esa mañana por mi vida, habría respondido con una seguridad casi insolente: “Estoy bien. Estoy estable. Tengo una familia”.
Ocho años casado con Laura Soto. Dos hijos pequeños. Una casa adosada en una urbanización tranquila, con farolas iguales, arbustos recortados y bicicletas que se arrastran por la acera al atardecer. Un trabajo como ajustador de siniestros en una compañía de seguros, de esos que no salen en las películas, pero que te dan la ilusión de que el mundo tiene reglas, de que todo se puede ordenar en carpetas, pólizas, fechas y firmas. Yo vivía creyendo en esa mentira bonita: si haces las cosas “bien”, la vida te responde igual.
Laura trabajaba desde casa desde hacía unos meses. Se había montado un despacho en el cuarto de invitados, ahora “su estudio”. Yo me sentía orgulloso cuando lo decía: “Mi esposa trabaja remoto, maneja su tiempo”. Me gustaba imaginar que eso nos acercaba, que nos daba libertad. En realidad, lo que nos daba era espacio para el silencio. Y el silencio, cuando se alarga, se convierte en una habitación más dentro de la casa.
Esa mañana, Laura movía el café con la cucharita sin probarlo. Miraba el teléfono a cada rato como quien espera un mensaje que le sostiene el pulso. Le pregunté si estaba bien. Sonrió, pero fue una sonrisa tensa, de esas que no nacen en la cara, sino que se fabrican para que el otro no pregunte. “Un cliente exigente”, dijo, y cambió de tema. Yo, que siempre fui experto en justificar lo que me conviene, lo dejé pasar.
Salí con prisa, como casi siempre. En el coche, ya camino a la oficina, me acompañó una sensación rara, una incomodidad sin nombre. No era una sospecha clara; era más bien como cuando sientes que una puerta se quedó mal cerrada y no sabes cuál. Intenté llamarla a media mañana para ver si almorzábamos juntos, cosa poco habitual entre semana. La línea ocupada. Volví a intentar. Ocupada otra vez. Me dije: videollamada. Trabajo. No seas paranoico.