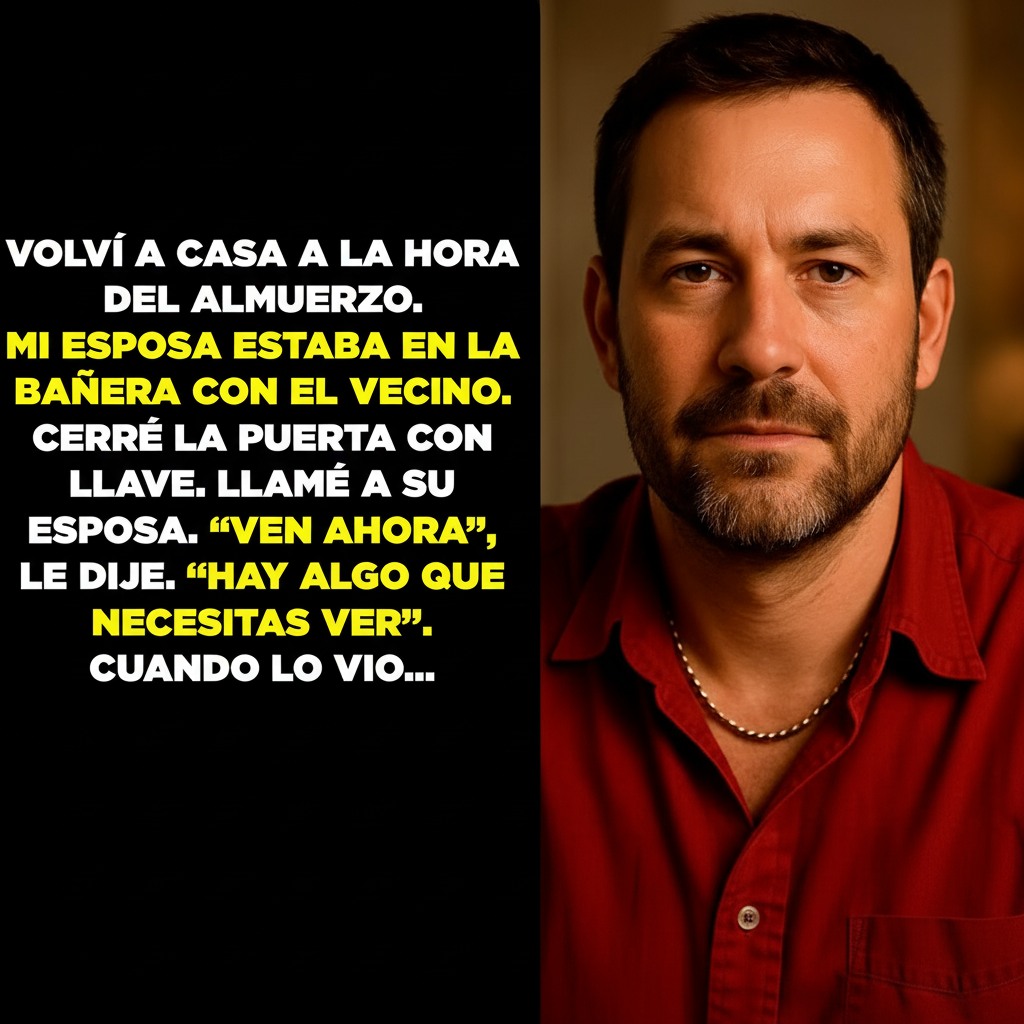Hasta que, revisando unos expedientes para una reunión, noté el vacío: la carpeta azul con documentos esenciales no estaba. La había dejado en casa, sobre la mesa del comedor. Pedí permiso para salir una hora. “Vuelvo en quince minutos”, pensé. Entrar, coger papeles, quizá darle un beso rápido a Laura, y regresar. La vida, sin embargo, tiene una forma cruel de reírse de nuestros planes más simples.
Al doblar hacia mi calle, vi el coche de Luis Campos en mi entrada.
Luis era nuestro vecino de enfrente. El que venía a ver partidos los domingos, el que hacía chistes malos mientras yo encendía la barbacoa, el que le enseñó a mi hijo mayor a patear un balón sin miedo. Vivía con Carolina, su esposa, y sus dos niños. Nos prestábamos herramientas, recogíamos correo cuando el otro viajaba, nos tratábamos como familia. Luis siempre aparcaba frente a su casa; era casi una regla no escrita entre nosotros. Ver su coche en mi entrada fue como ver un objeto ajeno en una habitación perfectamente ordenada. Un detalle mínimo… pero lo bastante raro como para hacerte fruncir el ceño.
Me inventé una explicación antes incluso de abrir la puerta: quizá había venido a arreglar algo, a ayudar con un mueble, a revisar una llave de paso. Lo gracioso de las excusas es que aparecen solas, rápidas, como si tu mente quisiera protegerte de la verdad.
Abrí la puerta con mi llave, y el silencio me golpeó.
Mi casa siempre tenía sonido. Música suave, una lista de reproducción de Laura, un podcast de fondo, el rumor de la cafetera. Ese día, nada. Un silencio “demasiado perfecto”, como una foto congelada. Dejé las llaves en el cuenco de la entrada y llamé: “¿Laura?”. No respondió. Caminé hacia la cocina. Los platos del desayuno seguían en el fregadero; migas en el mantel; la taza de Laura con café frío. Todo parecía normal… y justamente por eso daba miedo: la normalidad puede ser el disfraz más cruel.