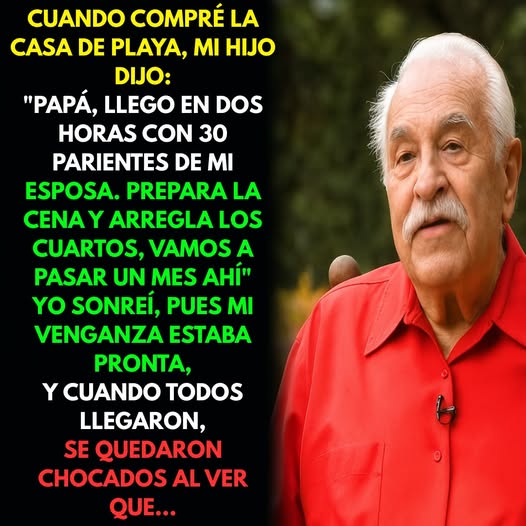Me llamo Alberto Ramírez, tengo 72 años y después de 45 años trabajando como ingeniero civil, por fin había cumplido mi gran sueño: comprar una casa frente al mar para pasar mis últimos años en paz.
Habían pasado solo tres días desde la compra cuando sonó el teléfono: era mi hijo Ricardo.
—Papá, estoy llegando en dos horas con 30 parientes de Mónica. Haz la cena y arregla los cuartos. Vamos a pasar un mes ahí.
Así, sin preguntar, sin consultar, como si mi casa nueva fuera un hotel todo incluido. Mientras él hablaba, yo sentía cómo ese sueño de tranquilidad comenzaba a tambalearse.
La casa que compré… y las reglas que él no conocía
Mi casa estaba en un fraccionamiento privado frente al mar: cuatro recámaras, tres baños, terraza con vista al océano y un reglamento más estricto que muchos hoteles. Yo lo había leído con calma y lo había firmado feliz, porque significaba algo muy importante para mí: orden, silencio y respeto.
Cuando Ricardo me anunció su invasión familiar, no discutí más. Colgó casi dándome órdenes.
En lugar de entrar en pánico, respiré hondo, me preparé un café y llamé a la empresa de seguridad del fraccionamiento.
Les pedí que estuvieran listos para recibir “a mis invitados” y que les explicaran el reglamento con lujo de detalle. Yo no iba a gritar ni hacer escándalo; las reglas hablarían por mí.
La realidad golpea en la caseta de seguridad
Justo dos horas después, cinco camionetas llenas de gente, hieleras y equipaje llegaron a la entrada del fraccionamiento. Desde mi terraza los vi bajar felices, como si llegaran a un resort.
En la caseta, el guardia los detuvo: